Descripción
En las cavernas, “la autora, sin duda influida por las corrientes intelectuales del momento, nos contrapone entre un mundo de ideas antiguas, personificado en los ancianos, frente a un mundo de ideas revolucionarias protagonizado por Napal y Damara…Espero que los lectores disfruten con esta historia de los jayanes embijados y de fulvo pelaje que, aunque poco conocida, sin duda tiene que figurar entre las grandes obras de la literatura prehistórica.” Sergio Ripoll en el prólogo.
“Pardo Bazán se refiere en primer lugar a la pareja monógama y a la idea que entraña de posesión exclusiva, de propiedad de la mujer, la cual solía traducirse en crímenes pasionales (o de género) como el narrado al final de la obra, que no sería sino el primero («la primera vez») de una larga serie de maltratos femeninos que la autora condenaba sin duda…” Mariano Martín Rodríguez en el epílogo.
Los descubrimientos paleontológicos realizados en el siglo XIX propiciaron el auge de un tipo de narraciones en que se trataba de reconstruir el modo de vida de los antepasados de la edad paleolítica.
Este género también se cultivó en España. Emilia Pardo Bazán publicó en 1912 En las cavernas, que es una recreación hipotética, mediante la ficción, del origen del hombre y de su civilización desde un punto de vista ambiguo en lo referido a los supuestos beneficios de esa civilización, mediante la narración de las peripecias amorosas de una pareja paleolítica contrariada por su medio social.
A esta importante obra de Pardo Bazán siguieron cuentos de escritores como Antonio de Hoyos y Vinent o José María Pemán, cuyas historias se pueden considerar también parábolas fantásticas sobre nuestros orígenes culturales.
En cambio, novelas como El Rey de los Trogloditas (1925), de Jesús Carballo, perseguían conferir cierto realismo a sus fábulas de la cultura, sin olvidar su dimensión aventurera ni su significado alegórico. Posteriormente, la Guerra Civil de 1936 influyó en un nuevo planteamiento de la paleoficción española en la posguerra, a la que seguirá un período casi vacío para el género hasta la llegada de la novela prehistórica comercial.
Esta edición cuenta en su interior con la portada y las ilustraciones realizadas para la edición original por Checa en 1912.
Sobre la autora:
Emilia Pardo Bazán (La Coruña, 1851 – Madrid, 1921) Fue una prolífica escritora, crítica literaria y catedrática. Si tuviésemos que elegir diez personas de las letras españolas, por ser las más completas, sin duda, una de ellas seria Emilia Pardo Bazán. No solo por su calidad literaria, sino por su capacidad de entender y criticar el país y la sociedad en el momento que le tocó vivir, así como de profundizar en el alma humana transcendiendo el tiempo y el lugar. Destaca su visión del papel de las mujeres. Como buena intelectual, adelanta el pensamiento de cien años después.
Te ofrecemos a continuación el primer capítulo de En las cabernas:
La horda, rendida y extenuada, hubiese deseado refugiarse en la cueva, entrando en ella con el apresuramiento maquinal de los borregos al acogerse al redil. Llevaban varios soles caminando, en busca de una tierra benigna, donde no abundasen las fieras y la caza no faltase, y donde sus semejantes, los humanos, no fuesen más numerosos y fuertes y los exterminasen ; y nunca encontraban aquel Edén de su fantasía de primitivos, deslumbrados y aturdidos aún del primer contacto con la Naturaleza. La estepa, que después se llamó Iberia, prolongábase, al parecer, sin fin, pantanosa todavía, con densa vegetación de cañas y juncos, y arbolado a trechos ; algunos gazapos la surcaban, corretones, muy difíciles de coger. Y la esperanza de la mísera ralea era que, a deshora, asomase por las ciénagas la manada de elefantes. Alguien moriría, pero los demás tendrían abundancia de sustento.
Dos se habían quedado rezagados, en conversación confidencial. Eran un hombre y una mujer.
Él, mozo y ágil, no parecía tan fatigado como ella, y se apoyaba, en actitud animosa, en un recio palo. Ella, joven y enjuta de formas, como una gamuza, ceñía a su delgada cintura largo delantal de corteza de árbol. A la luz de la luna, llena y rojiza aún, que empezaba a ascender por el cielo, como el rostro encendido de un dios, podía verse perfectamente que además de aquel rudimento de traje, la mujer ostentaba collares de conchillas y un peinado lleno de coquetería, grande, crespo, formando aureola, en el cual se clavaban a guisa de agujas puntas de colmillos de jabalí. Sus ojos ovalados se posaron en el mozo, y preguntó dulcemente:
– ¿Estás muy cansado? ¿Tienes mucha hambre?
– No tanta que me quite las fuerzas. Tengo hambre de ti, Damara. De ti si que tengo hambre y sed. ¿No lo sabes?
Ella sonrió, y cariñosa repitió lo tantas veces dicho:
– No quiero que nadie me tome en sus brazos, porque si ahora me respetan, sabiendo que no soy de ninguno, cuando sea de alguno seré de todos, y a eso prefiero morir. ¿No lo comprendes, Napal? Veo a mis hermanas someterse sin repugnancia a cuantos varones hay en la tierra, sin excluir al viejo Olavi, que ha cumplido más de mil lunas y le llevamos en parihuelas durante las caminatas ; pero bien sabes que yo no soy como ellas: quiero un varón nada más, para que, cuando me nazca un hijo, lleve el mismo nombre de quien le engendró.
Napal se arrimaba insistente, suplicante. Esperaba siempre que Damara sintiese el mismo fuego que a él le tenía consumido, y la seguía, como sigue el cazador a la res.
– Dices bien, Damara, y no es eso lo único en que tú y yo pensamos de un modo diferente del resto de la tribu. Mira, siempre nos quedaría el recurso de aprovechar la primera ocasión favorable, desgarrarnos de los hermanos y huir juntos… pero no es posible, porque yo no debo hacerlo, teniendo como tengo maravillas que revelar a la tribu, que la redimirán de la miseria y de esta vida tan amarga, de andar y andar continuamente.
– Y por otra parte, ¿qué haríamos solos, Napal? Si unida la tribu no podemos vivir, no encontramos asilo ni sustento, ¿cuánto duraría nuestra vida, no teniendo más defensa que nuestro cariño?
Napal calló un instante, con la respiración anhelosa de deseos y fiebre de amor ; y al cabo, en voz baja, sugirió:
– Por eso no habría dificultad. Conmigo te bastaba. ¿No has oído decir, Damara, al viejo Olavi, cuando nos refiere cosas de otros tiempos, que al principio hubo una mujer y un hombre en la tierra toda? Y entonces no sabían cómo se enciende el fuego, ni cómo se persigue a los animales para comer su carne y abrigarse con su piel. Seríamos tú y yo como esos dos padres antiguos, solo que conocedores ya de grandes secretos… Ven Damara, desviémonos más de la tribu ; ya blanquea la luna, y nos alumbra pródigamente ; tengo que enseñarte algo que he encontrado.
Damara vaciló, y miró, inquieta, hacia el confuso grupo de la multitud, que hormigueaba a lo lejos.
– Temo – murmuró – a la sagacidad de Ambila, el astuto mago ; temo que salga a espiarnos, como otras veces, nuestro hermano Ronero. Nos matará, si se convence de que no he de consentir su abrazo. Sus ojos me queman cuando se posan en mí. Si yo fuese como las demás hermanas, que no han escogido, Ronero tendría paciencia ; pero habiéndote elegido a ti ¡no más!, sé que no lo ha de sufrir. Es fuerte, es duro como el jaspe, es amigo de ver correr la sangre y palpitar las entrañas. Nos matará.
– ¡Bah! Ahora, cansado de la larga jornada, de haber cargado en sus hombros robustos las parihuelas, todavía tiene que registrar la cueva con los demás mozos. No tengas miedo, Damara. Esto es un convenio entre la luna, tú y yo. Ven y te diré mis esperanzas, porque, siendo joven, sé más que los Ancianos y yo, con mi sabiduría, me libertaré del yugo de los Ancianos, y seré quien en adelante guíe a la tribu.
Damara, medio resistiendo, echó a andar, y treparon por la colina, buscando el amparo y misterio de los matorrales espesos y olorosos. La luna era ya un fanal clarísimo, y permitía ver el rostro de Damara, ligeramente bronceado por la intemperie, expresivo y menudo de facciones, la boca pálida, los dientes como granizo, las mejillas como dátiles de palmera, por lo tersas y finas, y los ojos negrísimos, de mirar prometedor. Napal sonreía de gozo al verse en tan retirado lugar con la virgen, al sostenerla en los pasos difíciles, al desviar los arbustos espinosos para que no la hiriesen.
En lo alto de la colina, una meseta sembrada de dispersos pedruscos convidaba a sentarse. Napal lo hizo, atrayendo hacia si el cuerpo de Damara, tan próximos, que podía el mozo oír latir el corazón de la moza, como paloma salvaje que palpita en la mano.
– ¿Por qué no ahora mismo, di? – tartamudeaba él -. Y mañana revelo a la tribu mis ideas, lo que ha de cambiar nuestra vida, y no pueden negarme que te lleve a la vivienda que he de construir en un pantano muy oculto, que hemos dejado a la izquierda, al bajar de la montaña. Nuestra vivienda no ha de ser en cueva alguna: yo quiero ver la luz y librarte de las fieras. Sobre palos firmes que sobresalgan del agua misma, entretejeré ramas, las revestiré de barro que el sol secará, y por encima también cubriré la morada, que ninguna mujer ha tenido aún en el mundo sino tú, puesto que todos cuantos hombres hemos encontrado y con quienes hemos luchado, en cuevas se cobijaban. Y para asegurar tu comida, para que el hambre no enflaquezca tu seno igual al globo de la luna naciente – tu seno de miel, Damara -, sé yo una treta, he averiguado una cosa prodigiosa. Nadie de nuestra tribu – son poco más que animales, y hacen todos los días las mismas cosas que ayer hicieron – ha reparado en que ciertas hierbas dan un frutillo muy pequeño, una simiente que se puede comer… Mira.
Con movimiento rápido, Napal se desciñó una especie de grosera red de hierbas secas que llevaba terciada al hombro, y extrajo de ella dos o tres pedazos de caña.
– Con esto – exclamó, tomando uno de ellos – sabes que aprisiono el aire y lo modulo de un modo deleitoso… Muchas veces me pides que haga sonar mi caña taladrada con el punzón de piedra… Nadie sabe que tengo esta habilidad, ni quiero, porque tendría que estar dándoles música siempre. ¡Bah! Música, a ti… Ya tendrán bastante que agradecerme. Seré para ellos el espíritu, el que crea la vida y la enciende como una antorcha.
Quitó el tapón de hierbas que obturaba otra caña hueca, y en la palma de la mano recogió una lluvia de granitos que sonaban como arenas al caer.
– ¿Ves, Damara mía? Este es el misterio por el cual han de suponer que tengo trato con los genios, con los poderes terribles que surcan el firmamento de relámpagos y hacen retumbar el trueno en las montañas.
– Napal, ¿y si te matan, como mataron al que enseñó a sacar una llama de dos troncos?
El mozo, confiadamente, sonrió.
– Mediante estos granitos – insistía – se puede vivir sin peregrinar eternamente en busca de caza. Yo, a fuerza de observar, he averiguado cómo se reproducen estos granitos (porque todo se reproduce, y si el hombre nace del hombre, el grano nace de su simiente, que cae en la tierra), y he notado que si la tierra está seca y dura, el grano no brota, y que en el terruño removido, crece aprisa. Al borde del pantano en que viviremos, hay tierra muy fértil, gruesa como la grasa de los oseznos, y húmeda. Sembraremos, recogeremos…
– Pero esto no se puede comer – objetó ella, que acababa de triturar entre sus blancos dentezuelos el grano, y lo escupía.
– Lo apreciarás, Damara, cuando yo te lo machaque con piedras, y añadiéndole agua pura y haciendo una masa, te lo cueza entre otras piedras candentes… ¿Podrías devorar cruda la carne del osezno o del mamut?
– El abuelo Olavi recuerda el tiempo en que así se hacía, y dice que entonces los cazadores eran más fuertes, y el halago de las mujeres más sabroso…
– ¡Deja a los viejos caducos que echen de menos el tiempo pasado, porque era su juventud! ¡La vianda sangrienta, que le haga bien al que la coma! Alegre es el chirriar de la carne en la llama, y deliciosa la gordura que el fuego socarró. Olavi y Seseña, la abuela greñuda, mandan en nosotros, pero mejor fuera, Damara, que se reclinasen para morir ; porque no dicen eso sólo, cabrita mía blanca ; también dicen algo que…
Estemecióse la muchacha, a la vaga indicación. Entendía perfectamente lo que significaba. Recordando otros ritos ancestrales, los abuelos sostenían la idea de que, cuando no se descubría caza de otra especie, los hombres de antaño, vigorosos y resistentes, cazaban al hombre… alimaña la más gustosa, carne delicada y regalada, en que cada trozo tiene distinto sabor… Y no era sólo por glotonería por lo que se practicaba el rito, sacro rito de la magia: en el alborear del sentimiento religioso, del temblor de una fe naciente, los genios lo pedían, lo exigían, no protegiendo a la tribu, si no ascendía hasta las nubes, desde el ara pétrea, el olor intenso de la humana sangre.
– ¡Napal, no dejes que me despedacen aunque Olavi lo ordene! – balbuceó Damara, aterrada, llegándose más a su enamorado -. ¡Ni quiero que profanen mi cuerpo, ni que lo devoren! No, no quiero habitar más con nuestros padres y hermanos, puesto que somos tú y yo diferentes de ellos y poseemos ciencia que ellos no poseen. Mira, yo sé arreglar mis cabellos, y sé recoger y disponer las flores y las conchas para hacerme collares y adornos. Sé que, después del baño en los ríos, la piel queda limpia y suave como las hojas nuevas después de la lluvia de primavera, y sé que está mejor la mujer cubriendo su cintura, y no descubierta, como las hembras de los animales, que van así porque su pluma o su vellón las sirven de vestimenta. Me he labrado faldellines de corteza y de hierbas largas ; tejeré redes para abrigar mis espaldas y velar la forma de mi tronco. ¿Verdad que no debe la mujer ir del todo desnuda, Napal? Pues la abuela Seseña, que no usa más velo que sus cabellos encanecidos y revueltos cayéndole sobre los hombros, asegura que es mala vergüenza cubrirse, y que las respetadas costumbres tradicionales mandan ir como fueron nuestros ascendientes, los que ya, con sus armas e instrumentos al pie, duermen rodillas junto al rostro, en las sepulturas sagradas. Y las carnes de la abuela Seseña se amoratan en invierno, pero a veces ni aun la piel del oso quiere echar por encima de sus espadas. Y está horrible, con sus formas flácidas que cuelgan hasta muy abajo, pero sostiene que no es honesto a la mujer inflamar, con adornos y vestidura, el capricho del varón.
Napal, sonriente, inclinaba la cabeza, insinuando en chanza que la abuela Seseña podía tener razón, y la vestidura ser causa de apasionamiento. El repugnaba la desnudez polvorienta y sucia de las hembras de la tribu, y no comprendía la posibilidad de acercarse a ellas – aun cuando, siendo patrimonio común, no las celaba nadie – después de ver a Damara cubierta por su delantal largo y sus hierbas secas, mitad entretejidas, mitad graciosamente desparramadas, bajando de la espalda a la cintura. Sus gargantillas, de conchas pequeñas y rosadas, eran como parte de su belleza, y su cabello, al rodear con regularidad el rostro menudo, le prestaba misterio, como el negro plumaje se lo presta al cuervo graznador.
– ¡Oh Damara – murmuró cariciosamente -, tú eres la única! La noche es protectora ; dame tu mano, vente. Ahora no piensan en nosotros ; solo anhelan dormir, y el registro de la cueva les preocupa. ¡Damara! ¡Es la hora de amor!
– No, hoy no ; Napal… Cuando se decida la suerte… Cuando te veneren como a un genio…
Napal jugaba con los collares, y desviaba, codicioso, los flecos de hierbas.
– No me rechaces… No hay sino tú y yo, Damara…
Una languidez la paralizaba. Su risa era confusa, entrecortada por el afanar del pecho.
– ¡Que no lleguen a saberlo al menos, Napal! Me arrastraría Ronero por un brazo ; me derribaría, me golpearía. No ; tú solo.
– Tú sola, Damara- suspiró él, apretándola demente, devorando su rostro, postrándose, para mejor rodear su esbelto bulto, y hacerla descender hasta él, vencida.
Resistiendo aún, Damara murmuró, señalando al cielo, a la gran placa refulgente de la luna:
– ¡Oh Napal! ¡Ella nos ve! ¡Ella debe de ser muy casta, muy blanca, Napal! Parece que un rostro descolorido nos mira, maldiciéndonos, y yo tiemblo, como siempre que la veo subir.
El mozo, embelesado, reía. ¿Que reprobación podía venir de la cándida faz, indiferente a lo que iluminaba? Gozoso, palpitante, arrastró a Damara hacia el espesor de los arbustos, buscando lugar propicio. Y como la moza aún quería soltarse, temerosa de lo ignorado, él la apretó mejor.
– Ya no nos ve… – declaró, hundiéndose con Damara en la sombra.
Descubre nuestro catálogo completo de publicaciones.















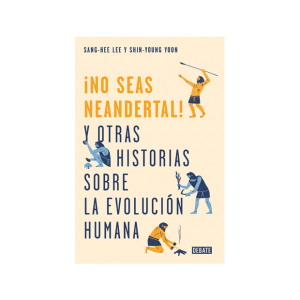




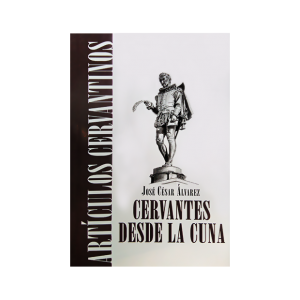


Valoraciones
No hay valoraciones aún.